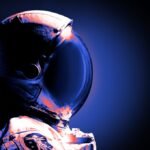La pasión de Enrique
Por JOSE ANRONIO HERRERO DEL RELLO
Recibí con gran gusto la invitación para desarrollar un texto sobre el teatro y sobre la memoria de Enrique Ballesté.
Lo primero que pasa por mi mente es reconocer la gran labor de la Maestra Luz por lograr que este proyecto cultural dentro de la UVyD “19 de septiembre” cumpliera 40 años de una labor envidiable y, sin duda, llena de satisfacciones, aunque a costa de resolver muchos otros problemas: desde el mantenimiento de esa hermosa casona hasta los inimaginables, pero existentes.
Por eso, y por muchas cosas más, quiero iniciar reconociéndote a ti, Luz, y a tus aliados, por la constancia, el empuje y la voluntad de seguir adelante. ¡¡Bravo!!
Para apreciar mejor, hay que tomar cierta distancia.
Según cuenta mi madre, Enrique fue la primera persona que logró sacarme una carcajada cuando yo era apenas un bebé de meses.
Crecí entre los telones del foro Isabelino: sus trampas, camerinos y recovecos con olor a humedad que anunciaban que algo estaba por suceder. Por allí se escuchaban algunos acordes de guitarra y se veían cuerpos entrenados calentando, moviéndose de un lado a otro, mientras los espejos con focos eran testigos del maquillaje que agranda los ojos y delinea narices y cejas.
Era un espectáculo antes del espectáculo, del cual tuve el privilegio de ser testigo muchas veces, tanto en el foro como en la calle, en las canchas donde se montaba un escenario: un ritual de inicio, últimas indicaciones… y sucedía.
En ese momento no entendía por qué mi papá y sus amigos —que me trataban con tanto cariño— hacían eso… ¿qué era eso que hacían?
“Teatro”, me contestaban.
Ya adolescente, la relación cambió un poco, ya no iba a las obras de teatro, ahora era invitado a jugar cascaritas de fútbol; en ocasiones llevaba a mis amigos y jugábamos contra los Zumbones.
Alguna vez me preguntaron si esos señores eran un equipo de fútbol que se entrenaba jugando cascaritas con los chicos más jóvenes.
—No —les respondí—, los Zumbones son un grupo de teatro que, después del fútbol, repasa sus textos para la próxima función.
“¡Órales!”, me contestaban sorprendidos.
“¿Y salen en la tele?”
“No, el teatro no es de tele”, respondía… sin imaginar que años más tarde la pandemia pondría en jaque esa aseveración.
El tiempo voló. Entré a la universidad y, con ella, a mi primer taller de teatro. Allí me enteré de la existencia del CUT y de la Facultad de Filosofía. Algo llamaba mucho mi atención, pero preferí continuar la carrera de Derecho.
Sin embargo, aunque el trabajo cotidiano de los Zumbones ya había disminuido, aún me tocó compartir algunas reuniones, escuchar a Enrique y su plática hipnotizadora: su cadencia al hablar, su timbre de voz, su estilo un poco provocador y su humor muy particular.
Un genio. Un poeta. Una pasión viva.
Me acerqué a la UVyD, más que a trabajar, a aprender. Me di cuenta de cómo, desde hace mucho, se hace tanto con tan poco. Vi nacer grandes iniciativas de Luz y de Tonino. Compartimos muy buenas experiencias.
Pero no todo fue bien: sufrí un secuestro exprés y, después de eso, decidí cambiar de ciudad. Dejé a un hermanito de un año, a mi familia, la carrera de Derecho sin terminar… y llegué a Mérida para hacer lo que años antes no me había atrevido a hacer: teatro.
Llevo un poco más de veinte años en esta ciudad. Conocí y trabajé con personas que, aun con la distancia, me abrieron las puertas de sus casas y corazones solo por el hecho de mencionar que era hijo de Tonino, del grupo Zumbón.
Entonces sucedió una cadena de anécdotas que me permitió apreciar mejor lo que antes no podía por edad y cercanía.
El Zumbón había estado en Yucatán años antes y había hecho muchos amigos del Partido Comunista, entre ellos Roger Aguilar —quien falleció poco después de ganar una diputación local—, tío de una gran maestra de danza, Ligia Aguilar, una de las primeras en darme trabajo y convertirse en una admirable amiga.
Como también lo fue Paty Ostos, del grupo Triángulo, quien jura —con su voz grave— haberme cargado de bebé en alguna gira en la que coincidieron los grupos.
O Wilberth Herrera, gran maestro de los títeres, quien se convirtió en un entrañable amigo y, en una Navidad, me confesó que la obra que más le había gustado de todo lo que había visto era una dirigida por Paco Marín, titulada Mínimo quiere saber. No puedo explicar el impacto de esa referencia: había escuchado de esa obra, pero no tenía idea de que se hubiese presentado en Yucatán.
Después conocí a José Ramón Enríquez, quien era director del CUT cuando yo estudiaba Derecho y soñaba, por momentos, con presentar el casi imposible examen de admisión. La vida da sorpresas: con José formamos un grupo llamado “Teatro hacia el margen”, al cual años más tarde se uniría Sebastián Liera —actor, activista, luchador social incansable y sobrino de Eduardo López, sí, el actor de Mascarones que luego transformó los ZERO.
En una visita de Luis de Tavira a la escuela de teatro en Mérida, durante una comida, escuché de viva voz que fue Enrique quien, al verlo observar un ensayo, se le acercó para decirle que le faltaba un actor y le preguntó si quería entrarle. La primera vez que Luis de Tavira actuó fue con Enrique.
Ya con todos esos referentes, pude ver —con la distancia del tiempo y los kilómetros— la importancia que tuvo Enrique Ballesté para el teatro en México.
Instalado en la Ciudad de Mérida trabajando para la Mtra. Raquel Araujo en la obra de teatro “Calor: en la fábrica de hielo” viaje a la Muestra Nacional de Teatro en San Luis Potosí, lo que me permitió apreciar al Enrique actor, en la espléndida obra La conquista con El Rinoceronte Enamorado; vi al Enrique generoso en los conversatorios, de los cuales recuerdo dos cosas: una, que quería escribir una obra de teatro para un perro, y otra, que afirmaba que todo lo que escribía tenía la suerte de haberse montado.
Recordé entonces Puente Alto, una obra ganadora del concurso Emilio Carballido y publicada en la revista Tramoya, que no se había montado.
Así que me acerqué al término de su conferencia y, como en una jugada de ajedrez, le dije:
—Puente Alto no se ha montado, pero yo lo haré.
Me miró un poco, sonrió y cambió el tema. Enrique no perdía.
La enfermedad vino, y ya no pude verlo en la gira de Papá está en la Atlántida de Javier Malpica, dirigida excelentemente por Jesús Coronado, pues tenían gira a Yucatán pero Enrique ya no viajo.
Sin embargo, con Enrique me unieron otras cosas: un documental sobre El Charras, en el que sugerí usar una canción que años atrás había grabado Enrique; lo contactaron, y se usó.
Y, por supuesto, mi deuda: propuse que Puente Alto fuera el examen final de la generación de licenciatura en teatro. El director fue José Ramón Enríquez, asistido por Sebastián Liera, y el grupo de maravillosos chicos y chicas hizo un trabajo muy digno.
José me permitió dar algunas clases teóricas y prácticas sobre Enrique y su grupo de teatro, al que conocí y comenzaba a comprender. Sebastián, por su parte, se encargó de escribir sólidos textos de investigación sobre el paso del grupo Zumbón por Yucatán.
Entonces sucedieron dos cosas:
- Incorporé el fútbol al calentamiento del actor o actriz: el pase preciso en el aquí y el ahora, como un texto va a un personaje. Las posiciones en el campo, como en la escena, responden a un propósito superior, no solo de signo, sino de practicidad, para lograr la comunión que estalla como un gol.
- Aconsejaba, según recordaba de algunas conversaciones: actuar con el hambre del merolico de la calle, del de la bolita, con el hambre de los cómicos de la carpa, de los juglares. Actuar como los rarámuris corren para sostener el mundo. Actuar no solo por necesidad: actuar para sobrevivir y salvar a los compañeros.
Esa pasión, Enrique, como buen observador de la calle, de los pueblos y de la miseria, la incorporaba a su trabajo, y ponía el ejemplo con esa pasión tan suya.
La última lección: Enrique falleció el 19 de septiembre de 2015. Ese día cumplí 41 años y, dos días después, me convertí en padre.
Hoy, cuando pienso en la falta de presupuestos que nos dignifiquen en nuestro quehacer, vuelvo a la historia de mi padre y su amigo Enrique, y pienso que eso de “jugar a la vida” es algo que a veces duele… pero la esperanza no es fruto de temporada.